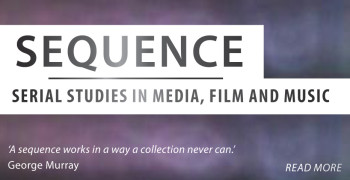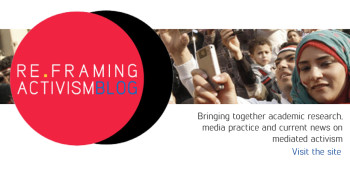Tati
Masthead: Los paraísos perdidos (Basilio Martín Patino, 1985)
Conocí a Tatjana Pavlovic, a Tati, una tarde de verano del año 2000, en Nueva Orleans, frente a los jardines del Newcomb Hall en la Universidad de Tulane. Los nuevos habíamos sido convocados a un curso de inducción para la enseñanza del español antes de que comenzara el semestre de otoño. Llevaba muy poco tiempo en la ciudad y me encontraba profundamente perdido, afectado aún por el abrupto extrañamiento que me significó partir de Chile a una aventura doctoral a los Estados Unidos, con capacidades idiomáticas en el límite inferior de lo razonable. Durante la primera hora del curso, junto a mi amigo Óscar, el otro chileno aventurero, nos convertimos rápidamente en los ejemplos ideales para ilustrar el tipo de ineptitud al que los instructores se enfrentarían una vez comenzaran las clases. Durante el break, nos abordó con familiaridad, junto a unas inmensas jardineras a la salida del edificio: “así que vosotros sois los chilenos”, dijo, distendiéndonos del agobio; luego, al vernos más repuestos, con los puños sobre la cintura, soltó una carcajada cuya resonancia aún escucho y que entonces significó para mí el comienzo de algo. Me gusta pensar que se trató de una especie de invitación de amistad la que nos hizo aquel día, muy a su estilo por cierto, y que no dudé en aceptar. Más bien, me aferré a ella; en medio de mis vacilaciones, aquel encuentro fue también la promesa de lo definitivo.

Bienvenido, Míster Marshall (Luis García Berlanga 1953)
Esa promesa ha quedado intacta, como nuestra amistad. Sin duda, se debe a que el eco de sus palabras permanece en mí con peculiar nitidez. A veces adquiere la forma de pensamientos: la idea de que el cine no concluye en la proyección frente al público, sino que se prolonga más allá del acto de significación al cual se destina; de que los sensores también ven películas, y acaso es la intrusión de esa mirada la que produce otra forma de pensar. Le debo el gusto perenne por Julio Medem y Pedro Almodóvar, cuyos ciclos en Zimple St. todavía me guían, y dos películas que se han incrustado en mi imaginación de manera esencial: Bienvenido, Míster Marshall, de García Berlanga, y La caza, de Carlos Saura. Además de la afición a la siesta, de poner el vodka en el congelador, emulé su humor, su sobrio minimalismo como quien espera descifrar en los detalles el secreto de una transmisión mayor. En el fondo, uno no es sino los amigos que tiene. Los llevamos en los gestos, en el vocabulario, en la actitud, en la forma misma de ser lo que somos.

Tati 4 (collage de Alejandra Osorio Olave. 2025)
La última vez que vi a Tati fue precisamente frente al Newcomb Hall, junto a las mismas jardineras de la primera vez. Fue la mañana del 29 de agosto del 2005, tras el paso del huracán Katrina. Nos habíamos refugiado en el edificio confiando en su solidez, una vez la catástrofe se declaró inminente. Fue una noche extraña. Todavía conservo un archivo con algunos registros de aquella madrugada. Son cinco vídeos hechos con una pequeña cámara digital que duran apenas unos segundos, y que he vuelto a ver recientemente. Es curiosa la forma que adquieren esos granos eléctricos tramados al azar en medio de la tormenta: una pequeña comunidad de amigos, reunidos en círculo, conjurando con palabras cándidas el asedio de lo incierto. En ese momento no lo sabíamos, pero después del huracán nuestras vidas cambiarían para siempre. A las pocas semanas, Alejandra y yo partíamos a México definitivamente. Es irónico comprender ahora que era yo mismo, sin saberlo aún, quien estaba tras el obturador aquella madrugada, pero 20 años después. A la mañana, nos despedimos bajo un sol pálido, profiriendo promesas que permanecerán inacabadas. La vi alejarse por los senderos derruidos del campus sin saber que era la última, como debe ser. A veces la recuerdo en bicicleta, sorteando con maestría las ramas muertas de unos robles vencidos.
Santa María de Tepepan, marzo de 2025
* Felipe Victoriano es Profesor Investigador en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa
Return to Cencerros (en recuerdo de Tatjana)