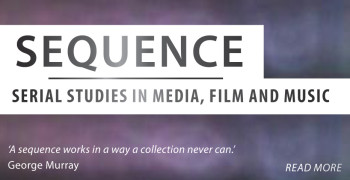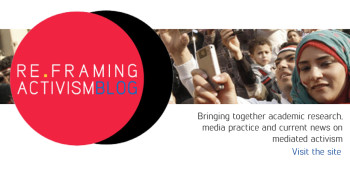A través de los ojos de Tatjana: un verano croata
*Por Camilo Gomides
Masthead: Mujeres al borde de un ataque de nervios (Pedro Almodóvar, 1988)
Nuestra aventura comenzó en Zagreb bajo un sol de julio que bañaba la ciudad en oro. Tatjana y yo subimos a un tranvía azul que traqueteaba por las calles, su cabello corto brillando con la luz que se filtraba por las ventanas. Desde nuestro asiento, ella señalaba los edificios de la era austrohúngara, sus fachadas pastel reluciendo en la mañana estival. “Zagreb despierta en verano,” dijo, su voz afectuosa como la brisa que entraba por las ventanillas abiertas. Bajamos en Trg Bana Jelačića, el corazón palpitante de la ciudad, donde los puestos del mercado rebosaban de flores y frutas maduras. Caminamos entre la multitud, el aroma de los tilos en flor mezclándose con el bullicio de los niños descalzos persiguiendo palomas. Tatjana me llevó hasta la Catedral de Zagreb, sus agujas góticas cortando un cielo azul infinito. En seguida nos refugiamos del calor en un café, tomando espresso helado bajo una sombrilla, y esa noche compartimos štrukli—masa suave rellena de queso cremoso, horneada hasta dorarse—con copas de Graševina helado. Su risa resonó cuando tropecé con la pronunciación, su alegría tan viva como el crepúsculo prolongado.
El tren zumbaba por la tardecita mientras salía de la estación de Zagreb rumbo a Split, los tejados rojos desvaneciéndose en la oscuridad. Tatjana estaba sentada frente a mí, su cabello corto apenas visible bajo la tenue luz del vagón, sus ojos oscuros llenos de emoción, brillando. Su voz se fundía con el traqueteo de los rieles. “Ya verás,” dijo, inclinándose con una sonrisa resplandeciente de alegría, “esta tierra brilla y canta en verano.” El viaje nocturno de Zagreb a Split nos envolvió en un sueño de sombras y susurros, las siluetas de viñedos y olivares apenas perceptibles bajo la luna. Tatjana compartió historias de la costa dálmata—relatos de veranos romanos y comerciantes venecianos—sus palabras tan luminosas como las estrellas. Llegamos a Split temprano al día siguiente, el amanecer tiñendo el cielo de rosa mientras el Palacio de Diocleciano se alzaba ante nosotros, vibrando con las primeras voces del día. Las piedras antiguas ya cálidas reflejaban el sol naciente mientras Tatjana seguía con la mirada los arcos del peristilo. “Imagina los banquetes aquí,” dijo, y casi pude saborear el pescado asado y los higos maduros de un pasado lejano. Compartimos pašticada, un guiso de ternera cocinado a fuego lento con clavo y otras especies. En una terraza, con cigarras cantando, hablamos de arte, del mar, de la simple dicha de la vida y del verano.
Desde Split, tomamos un barco a la isla de Hvar, el Mar Adriático extendiéndose en una sábana turquesa brillante. La brisa jugaba con el cabello corto de Tatjana mientras miraba el horizonte. “El mar está tranquilo hoy,” comentó, y en efecto, yacía inmóvil, sin los usuales delfines que rompieran la superficie. Hvar nos dio la bienvenida con playas de guijarros calientes por el sol y aguas tan claras que reflejaban el cielo. Tatjana me llevó por el pueblo de Hvar, su entusiasmo palpable al llegar al Teatro Público de Hvar, el teatro público más antiguo de Europa, su fachada de piedra resplandeciendo bajo la luz de la tarde. “Es un pedazo de historia,” susurró, y a través de sus ojos lo vi—un escenario donde los dramas veraniegos entretuvieron a marineros y nobles. Nos quedamos en una terraza esa noche, tomando vino fresco local, compartiendo pulpo a la parrilla y bušara de mariscos. El atardecer ardía en tonos de coral y oro, y las historias de Tatjana sobre las inúmeras y placenteras veces que recorrió los rincones de Hvar nos envolvieron en felicidad, profunda amistad y calor.

Los abrazos rotos (Pedro Almodóvar, 2009)
Un día, desde Hvar, hicimos un tour en barco a las islas de Mljet y Korčula. Mljet nos deslumbró con su naturaleza exuberante, sus lagos salados brillando bajo el sol y el Parque Nacional de Mljet cubriendo gran parte de la isla. Tatjana me contó la leyenda de Ulises, atrapado allí siete años con la ninfa Calipso, sus ojos, centellas de risa, danzaban entre los hilos dorados de la magia del mito. Luego llegamos a Korčula, una isla de playas hermosas, viñedos y densos bosques, su centro histórico apodado “Pequeña Dubrovnik” por sus murallas medievales y calles empedradas. Compartimos vino local y pescado fresco, la brisa marina refrescando nuestra felicidad y risa.
Dos días después, desde el pueblo de Hvar, tomamos un autobús a la villa de Stari Grad, el paisaje salpicado de olivares bajo el sol estival. Tatjana habló de Petar Hektorović, el poeta renacentista cuya residencia de verano, el Castillo Tvrdalj, nos esperaba. Recorrimos sus patios, el aire cargado de lavanda y el zumbido de las abejas. Tatjana trazó las inscripciones latinas en las paredes, sus traducciones invocando el espíritu de Hektorović. “Amaba este silencio veraniego,” dijo, señalando el estanque donde nadaban mújoles, un eco vivo de su obra Ribanje i ribarsko prigovaranje (“La pesca y las quejas de los pescadores”). A través de sus ojos, vi un refugio donde la poesía y la naturaleza tejían un eterno abrazo. Nos sentamos junto al estanque, partiendo pan crujiente untado con el cremoso queso kajmak. Su risa resonó cuando tropecé con la palabra croata, su presencia una luz constante reflejada en las aguas de la alberca.
Desde Stari Grad, navegamos a Rijeka, la brisa un alivio fugaz del calor. Tatjana señaló islas difuminadas, su cabello corto agitándose. El Korzo de Rijeka zumbaba con vida, los locales bajo fachadas pastel. Saboreamos risotto negro, su tinta de calamar avivada por limón, y Tatjana bromeó: “El verano por aquí es desordenado y alegre.” Después del almuerzo nuestro autobús a Novi Grad serpenteó por colinas floridas, llevándonos al apartamento de su prima Andrea. Andrea, Dora, Biljana y Lela nos recibieron con abrazos, su mesa repleta de pršut, queso y higos. Chocamos copas de rakija casera, sus relatos de fiestas veraniegas calentando el aire y profundizando alianzas del corazón.
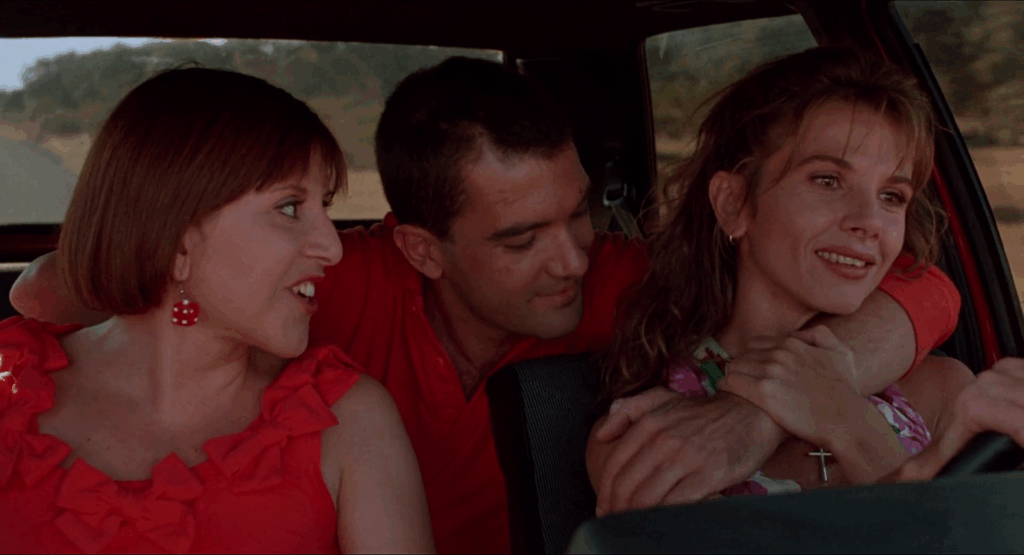
Atame (Pedro Almodóvar, 1989)
Al día siguiente, Tatjana y Andrea me llevaron a cenar en las montañas cerca de un Stari Grad del interior. En una konoba-taberna croata, probé una pasta con trufas divina—tagliatelle con trufas negras, su aroma embriagador. “Este es el tesoro del verano,” dije, y Tatjana asintió. El rakija—suave, potente, de ciruelas maduras—fue el mejor que probé. Nos quedamos horas, intercambiando historias de vida, viajes y amor, las montañas y los árboles alrededor acunándonos.
El tramo final fue un viaje en coche con Andrea por Eslovenia hasta Zagreb, bosques verdes flanqueando el camino. Tatjana señaló castillos al atardecer, su cabello corto capturando el sol. “Eslovenia es un secreto de verano,” dijo, y a través de sus ojos vi su encanto—un final suave a nuestra sinfonía por los Balcanes Occidentales. En Zagreb, comimos maíz asado y vino especiado helado. Tatjana sonrió bajo el ocaso dorado. “¿Qué viste?” preguntó.
“Todo,” respondí. A través de sus ojos, vi el corazón veraniego de Croacia—sus piedras cálidas, mares brillantes, poesía en castillos y costas. Probé su abundancia y sentí su pulso en risas y montañas. Sobre todo, la vi a ella—Tatjana, mi guía, mi luz, su cabello corto como un halo, su visión un tapiz radiante. Mientras la noche veraniega de Zagreb nos envolvía, supe que esto era un regalo eterno.
*Camilo Gomides es profesor en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.
Return to Cencerros (en Recuerdo de Tatjana)