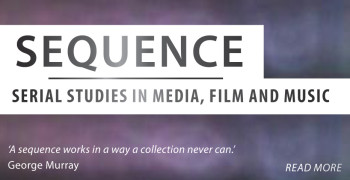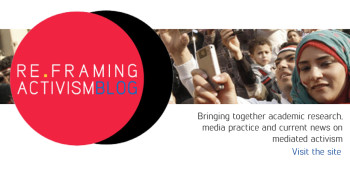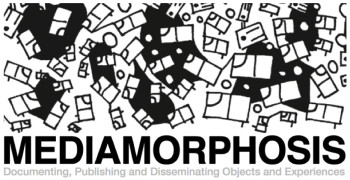De la sospecha a la aventura: hacer historia feminista del cine en América Latina
Today Mediático is delighted to present a review of a new special issue of Studies in Spanish and Latin American Cinemas by María Aimaretti,* who is Researcher at CONICET and Professor at the Universidad de Buenos Aires. Dr Aimaretti is author of the book Video boliviano de los 80. Experiencias y memorias de una década pendiente en la ciudad de La Paz (Buenos Aires, Milena Caserola, 2020) and the article “Annemarie Heinrich: Photographer of Classic Argentine Cinema and Agent of Cultural Modernization” (also published in Spanish) as well as multiple other publications which can be accessed here. In this post Dr Aimaretti explores the different aims, methodologies and achievements of the dossier’s three editors (Isabel Seguí, Nina Tedesco Calvacanti and Elizabeth Ramírez Soto) and eleven authors (Mónica-Ramón Ríos, Mary Carmen Molina Ergueta, Maricruz Castro Ricalde, Juana Suárez, Lorena Cervera Ferrer, Miguel Errazu, Marcela Visconti, Livia Perez, María Lourdes Cortés, Lorena Best Urday and Sara Lucía Guerrero) and the ways in which they compile a feminist history of the marginalized archives of women filmmakers and critics (Guadalupe Ferrer, Norma Bahia Pontes, Franca Donda and others) across Latin America and through different eras.
De la sospecha a la aventura: hacer historia feminista del cine en América Latina
Una lectura del Dossier Guerrilla archiving: Documents for a feminist history of Latin American Cinemas
Studies in Spanish & Latin American Cinemas, 20.3
by María Aimaretti
Quienes hacemos historia de las mujeres lo sabemos: solo con convicción, constancia y creatividad es posible volver legible la trayectoria de aquellas que durante demasiado tiempo han estado entre líneas, en sordina o, más brutalmente, fuera de campo. Ese laborioso trabajo de hacer visible lo invisible, de reponer condiciones de posibilidad y contextos de prácticas e intervenciones, si se realiza en red, en una comunidad que discute y reflexiona, adquiere otro impulso, otro alcance, otra densidad. Isabel Seguí, Marina “Nina” Tedesco Calvacanti y Elizabeth Ramírez Soto —integrantes fundadoras de RAMA, Red de investigación del Audiovisual hecho por Mujeres en América Latina– apostaron a esa certeza, a ese sueño en común cuando organizaron el dossier “Guerrilla Archiving: Documents for a Feminist History of Latin American Cinemas”, para la revista Studies in Spanish & Latin American Cinemas, que luego de varios años de preparación se publica en 2025. Eran conscientes de la necesidad y la importancia de visibilizar una agenda de discusiones y enfoques alrededor una experiencia compleja, procesual, intuitiva, e incluso difícil o frustrante: la de los archivos de y con mujeres artistas. El conjunto de iniciativas de investigación que reunieron des-romantiza no solo una praxis que involucra protocolos de acción, instituciones y negociaciones muchas veces contradictorias, inestables y frágiles; sino que hace lo propio respecto de posicionamientos éticos y políticos de relación con el archivo encarnados de modo situado desde el Río Bravo hasta el Rio de la Plata. Quienes escriben en este número comparten con generosidad sus itinerarios de trabajo, sus dudas, conjeturas y certezas, socializan información y metodologías, y se hacen cargo de ser parte de un colectivo más extenso de colegas que cada día hacemos de las artistas y trabajadoras de la cultura audiovisual el centro de nuestros esfuerzos intelectuales, pero también, y esto es clave,el vector de nuestro deseo. Sin duda éste es un número de guerrilla –de batalla-, y de deseo. Doble motivo de celebración, en tiempos tan aciagos para América Latina.
El dossier ofrece una serie de recorridos alrededor de archivos marginalizados que testimonian un conjunto de experiencias diversas llevadas adelante por mujeres que van desde el cooperativismo alternativo al cine silente, de la producción de festivales de categoría internacional a proyectos artesanales a escala local, iniciativas militantes o la cinefilia. Cada artículo se ofrece como un portal de encuentro con una veintena de realizadoras, gestoras culturales, artistas y colectivos de mujeres comprometidas con el audiovisual latinoamericano. Muchas de ellas ejercieron roles técnicos y/o creativos, mientras enseñaban, se articulaban en federaciones y asociaciones con otras mujeres, se volcaban a la gestión institucional, hacían festivales y revistas, y además conservaban los documentos que iba produciendo su vida profesional. Los textos de este número son bitácoras de trabajo pero también laboratorios que socializan herramientas y pistas de lectura: es decir, cada manuscrito sistematiza una experiencia densa y abigarrada, y ofrece claves productivas para “seguir haciendo experiencia” con y desde los archivos. Incluso, como desde Bolivia nos explica Mary Carmen Molina Ergueta, ir señalando los caminos para los archivos por venir: esas formas a medias virtuales, a medias materiales, de ir haciendo una articulación archivística para pasar de la dispersión a la con-figuración, de la errancia a la repatriación de los acervos. Al mismo tiempo, los artículos señalan la necesidad de intervenir activamente en escenarios académicos —política e institucionalmente marcados– dando continuidad al sacudimiento impulsado por las luchas feministas y de los movimientos sociales, en materia de derechos y lucha contra la violencia sexista.
Como ríos subterráneos que comunican territorios distantes, son varias las conexiones entre estas colegas. De base, parten de un posicionamiento caracterizado por la disconformidad y la sospecha. Cada proceso de investigación sobre archivos de mujeres vinculadas al audiovisual latinoamericano se inicia, por una parte, con la discrepancia ante narrativas heredadas o la diferencia frente a instituciones ligadas al patrimonio; y, por otra, con la duda creativa, esa que, aferrada al condicional, intuye que podría haber sido /y que podría ser (ahora mismo) de otra manera. Es decir: un posicionamiento que no se resigna frente a las historias e instituciones siempre conjugadas en masculino y con un sesgo autoral, individualista, modeladas por criterios de prestigio competitivo, y que han decidido conservar cierta tradición selectiva, “de calidad”, excluyendo todo lo demás. Tal como Mónica-Ramón Ríos señala, desde EE.UU pero estudiando Chile, es fundamental contestarle a esa “episteme de la desaparición”: interrumpir las complicidades de borramientos y distorsiones que marginan a las mujeres, y revelar los disciplinamientos sexo-genéricos que estabilizaron la tecnología y la historiografía cinematográfica. Sin embargo, también resulta clave estar atentas a la falsa inmediatez y transparencia de los documentos: hay que empeñarse en investigar sus pliegues y las persistencias irresueltas.
Desde ese posicionamiento de discorformidad y sospecha cada texto se aventura —y no es ocioso el término– a la ex-cavación y la re-composición. Es decir, se hace cargo de que emprender una historia del cine hecho por mujeres en América Latina es hacer historia a partir de fragmentos, de la incompletud, la intermitencia, asumiendo “el espejo imposible” y “la pantalla rota” como, entre Costa Rica y Nicaragua, advierte María Lourdes Cortés. Eso implica que el entusiasmo por ese resto que —al fin– aparece se combine con la admiración de ver a estas mujeres literalmente zambullidas en sus baúles de recuerdos y documentos. O que se mezcle con el desconcierto de los prejuicios y arrinconamientos autoimpuestos sobre su trayectoria, incluso su propia desidia. Otra veces, el entusiasmo se vuelve silencio y fascinación, porque de ese resto aparecido ellas hacen brotar una metareflexión sobre lo que implica guardar-conservar.
Y es que no se trata solamente de problematizar y polemizar con nuestros marcos epistemológicos e historiográficos sino, más aún —y por eso el término aventurar– ponerse en camino e inclinar el cuerpo hacia voces y materiales largamente silenciados o enterrados —para escuchar mejor hay que tenderse hacia el/la otrx; para excavar hay que poner el cuerpo en el territorio. Justamente, los textos del dossier exponen el esfuerzo, el tiempo y la delicadeza que son necesarios para asumir —y entregarse– a esa aventura: llena de deseo y de riesgo.
A la excavación le sigue el compromiso por la recomposición de trayectorias y miradas a las circunstancias concretas y relaciones sociales de poder de las que fueron parte: restituirles su lugar. Éste es el único modo en que los archivos abandonan la mudez o la autoreferencia para mostrarse como lo que son: cuerpos de información y experiencia situados en determinados entornos. Cada texto, entonces, transforma la lógica de la exclusión y el desecho, en otra de recomposición histórica y territorialización. La búsqueda y el hallazgo de documentos significa leerlos en contexto, dotarlos de espesor, leer entre líneas, a contrapelo, leer aún cuando el material sea “ilegible” por su caligrafía. Pero también leer las distancias y discrepancias entre la vida de los documentos escritos y la vida de las prácticas, las consonancias y disonancias entre el papel y el celuloide, incluso a contramano de las narrativas autoinventadas que las protagonistas se cuentan y nos cuentan.
Todos los artículos manifiestan una actitud empecinada, terca, pertinaz: no dejarse vencer por el silencio y el ninguneo, y construir una conversación entre saberes, materialidades, generaciones y subjetividades. Construir una conversación, des-centrando, como nos muestra Maricruz Castro Ricalde desde México, tres aspectos: 1. descentrar la interlocución “privilegiada”, esto es, “la” figura de la directora para, en su lugar, internarse en otros perfiles creativos (algo que también aparece en el texto Molina Ergueta abocado a la cinefilia paceña), 2. descentrar ciertos objetos “preferidos”: esto es, “la” película en celuloide cerrada-terminada-exitosa para, en su lugar, explorar los intentos, los proyectos, lo que quedó trunco, y 3. descentrar el lugar común de preservación —los filmes–, para ir detrás del volumen textual, los papeles y objetos documentales, que son constitutivos en nuestros acervos.
Si necesitamos propiciar esa conversación “descentrada” con el archivo y con las cineastas de los archivos, es importante reparar en que esa conversación tiene lugar —en la mayoría de los casos– en un lugar “impropio”, indócil a la academia, insumiso a las instituciones, y entrañablemente interpelador: las casas familiares. Por supuesto que no se trata aquí de edulcorar la situación de precariedad material de estos archivos, ni de diluir la responsabilidad que tienen los Estados por salvaguardar el patrimonio y la memoria material documental de nuestras cinematografías. Es fundamental denunciar el desfinanciamiento y/o el vaciamiento de políticas públicas que resguarden y a la vez democraticen los archivos de artistas, e impugnar toda vez que el poder capture y desmantele archivos: es decir que se apropie de ellos para destruirlos —por eso varias cineastas decidieron mantener bajo su custodia los archivos, o los retiraron del marco público.
Dicho esto, me parece sugestiva la experiencia que aparece en los textos en la cual lxs investigadorxs trabajan en entornos domésticos donde, como nos muestra Miguel Errazu, desde España y México, producción y reproducción de la vida se solapan, aunque también muestran sus desfases: un acercamiento materialista al archivo como el que él nos propone, puede mostrar el desacople/la paradoja entre experiencias vividas como emancipatorias que, sin embargo, sostuvieron sexismos, redundando en que la labor reproductiva del archivo —recopilar, corregir, anotar, desgrabar– siguiera siendo tarea de las mujeres. Justamente, ese “estar ahí”, en las casa-archivos implica hacer un movimiento a contramano de narrativas y proyecciones públicas que colectivos y artistas ofrecieron de sí mismas, desbordar materiales hegemónicos y reencontrar la minucia cotidiana que sustenta y sostiene todo lo demás. En esta sintonía, desde Argentina Marcela Visconti, insiste con tres advertencias: ser conscientes de que muchas veces el criterio de acumulación en los hogares implica problemas para acceder y facilitar el uso del archivo para personas ajenas; que necesitamos aguzar la mirada y atender a todos los detalles que hablan de reescrituras, reconsideraciones y debates internos (tachaduras, agregados, correcciones), y, finalmente, que en algunas experiencias ya existe una voluntad de archivo y memoria que es clave detectar, ponderar y continuar.
Ese “estar en casa/archivo” conlleva un repertorio de gestos, temporalidades y formas de atención ligadas a la intimidad, la confianza y la implicación personal, tal como desde Perú nos apuntan Lorena Best Urday y Sara Lucía Guerrero, quienes ponen de manifiesto los modos en que el archivo y el hogar, el trabajo, la historia, la familia, lxs amigxs y las parejas sostienen relaciones de interdependencia. Ellas logran palpar y nos hacen palpar cómo las relaciones afectivas permean el archivo y lo hacen vivir y persistir en el tiempo, las formas en que producen círculos virtuosos de referencias cruzadas, “bolas de nieve” de información: los archivos hablan gracias a su condición de excedencia, que va más allá de sus guardianas y creadoras, e incluso pueden adquirir formas de activación lúdica a través de la creación audiovisual.
Ahora bien, pero si es indudable que esa experiencia de conversación e intimidad con el archivo de este puñado de trabajadoras del cine genera implicación afectiva, no es menos cierto que debe conectarnos con una reflexión ética y política que se hacen todas las autoras: aquella que coloca en el centro de la discusión la necesidad de poner a disposición (democratizar) aquello que se conoce en el archivo y al archivo en sí mismo, así como también la actitud de reciprocidad con el archivo mismo. Desde EE.UU. mirando Colombia, Juana Suárez insiste en una exhortación: si hay que luchar por la planificación, transparencia, democratización y descentralización de los archivos, así como fomentar la formación de las artistas como archivistas de su propia experiencia profesional, no deja de ser fundamental sustraerse del extractivismo archivístico, el acaparamiento personalizado de informantes y documentos.
Simultáneamente, como Lorena Cervera Ferrer expresa desde el Reino Unido pero estudiando el caso venezolano, resulta central ser conscientes y asumir críticamente las posiciones de privilegio desde las que estudiamos y nos servimos para producir conocimiento, para desde ahí tomar el sitio responsable que nos co- responde —siempre respondemos con otrxs. Porque efectivamente hay diferencias cruciales en el acceso al capital cultural, económico y archivístico dependiendo de nuestra localización universitaria geopolítica. De esto necesitamos hacernos cargo.
Finalmente: es vital intervenir en procesos que signifiquen una apertura social del archivo, ser mediadoras para que otras personas conversen con él y trabajar para la continuidad material del archivo más allá de las investigaciones personales en curso. Ese también es un modo de intervención crítica en los sistemas de conocimiento y los marcos teóricos por los que accedemos al pasado y lo narramos. Ese es un modo de asumir la responsabilidad del legado archivístico con que nos honran tantas mujeres y colectivos abriéndonos las puertas de sus casas, de su vidas, sus corazones y la obra de sus manos. Tenemos que activar el archivo para que otrxs también lo habiten: contagiar la fascinación por la valentía y la creatividad de estas mujeres que no son propiedad de ningunx investigadorx. La salida del archivo es colectiva: somos muchas, nadie es imprescindible pero todas somos necesarias, no importa quién llegó primero a esta caravana —por favor dejemos ya de una buena vez la desesperación por el pionerismo–, lo importante es que estemos en el mismo camino. Sigamos “saliendo del closet” de los estudios sobre cine latinoamericano y, como nos convida en su trabajo Livia Perez, desde EE.UU. mirando Brasil, “sacando del closet” a las mujeres creativas del cine con toda su potencia interseccional: dejémonos abrazar por sus voces vitales, envolver por la pulsión de sus deseos, aun cuando eso implique poner bajo la lupa y revelar nuestras incomodidades y las inconsistencias del movimiento feminista de nuestra región, de nuestro país, de nuestra universidad, de nuestro grupo de trabajo.
Hagamos de nuestras investigaciones un hermoso portal del tiempo para escuchar, dialogar, aprender y multiplicar. Sostengamos debates historiográficos, marchemos por políticas públicas de preservación e investigación, y hagamos creíbles prácticas de investigación en historia del cine de carácter solidario y no androcéntrico. Afirmémonos en la certeza de que cuantas más voces y miradas seamos las que buscamos despatriarcalizar las escrituras y las prácticas de la historia del cine en América Latina, más justa será nuestra historia y más creativa y sensible nuestra capacidad para interrogar las imágenes e imaginar otros mundos posibles, pese a todo. ¡Viva esta guerrilla de deseos, luchas y memorias!
*María Aimaretti es Doctora en Historia y Teoría de las Artes por la Universidad de Buenos Aires, y cuenta con un posdoctorado en Humanidades por la UBA. Licenciada y profesora en Artes Combinadas, diploma de honor 2009. Fue becaria doctoral del CONICET y actualmente es investigadora adjunta por el mismo organismo. Es docente concursada en la cátedra de Historia del Cine Latinoamericano y Argentino (2013 a la actualidad), y ha brindado clases especiales y seminarios en universidades nacionales, el Instituto Mora de México y la Universidad de Jaume I (España). Es autora del libro Video boliviano de los 80. Experiencias y memorias de una década pendiente en la ciudad de La Paz (Buenos Aires, Milena Caserola, 2020). Miembro de la Asociación Argentina de Estudios sobre Cine y Audiovisual, de la Red de Investigadores sobre Cine Latinoamericano, de la Asociación Argentina para la Investigación en Historia de las Mujeres y Estudios de Género, y de la Red de investigación del Audiovisual hecho por Mujeres en América Latina. Es investigadora en los institutos Gino Germani y Artes del Espectáculo, ambos de la UBA. Sus áreas de reflexión son las vinculaciones entre cultura popular y cultura masiva en el cine clásico, atendiendo especialmente a las figuraciones de la maternidad en las industrias argentina y española; y las prácticas de historia cultural no androcéntrica y epistemologías feministas.